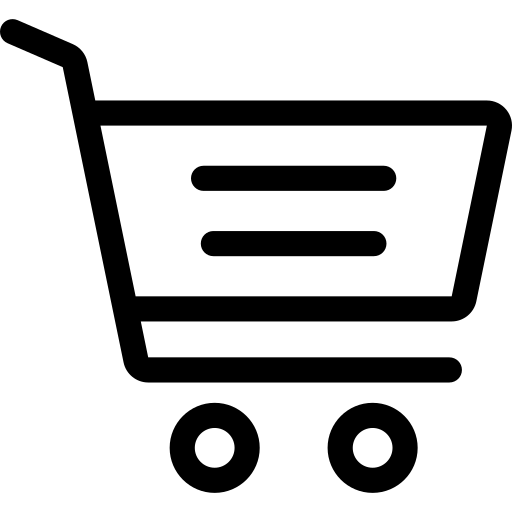Enero / Febrero 2008
Los madrugadores
La cantinera me sirvió otro trago de whisky y colocó otra cerveza en la barra frente a mí. Eran las 6 y 30 de un viernes por la tarde y yo no era para ella más que un madrugador, tratando de comenzar temprano la celebración del fin de semana. Ella no tenía la menor idea de que yo estaba a punto de cruzar al umbral de otro mundo: el mundo de la sobriedad y de AA.El bar tenía una mesa de billar y yo me creía un as. Desgracia-damente mi juego se entorpecía un poquito después de un par de cervezas y sólo podía meter la bola blanca por el agujero. Así que había escrito mi nombre en el tablero junto al de los otros madrugadores, me había deslizado hasta el bar y pedido otro trago y una cerveza, esperando mi turno para jugar y perder. Sentí que caminaba sobre una rueda de andar, una y otra vez.
Éste era el segundo bar que había visitado esta tarde. Ya había visitado otro bar hacía un rato cuando iba rumbo a casa después de salir del trabajo (no para emborracharme, sólo para tomarme una cerveza). Pero después de que la había pedido, pensé, ¿de qué sirve tomarse sólo una cerveza? Así que pedí un trago para pisarla. Esto había puesto las cosas en marcha y al poco rato estaba arrastrando las palabras, comiéndome con los ojos a cualquier mujer que entraba y planeando mi próxima movida. Salí rumbo al bar de mi barrio, el bar a la vuelta de la esquina de mi casa, el bar con la mesa de billar.
Pero, ¿y quién lo iba decir?, a las 7 p.m. ya no me quedaba ni un centavo en el bolsillo y me estaba hundiendo una vez más en una laguna mental. Sin embargo, no todo estaba perdido. Tenía dinero en casa. Dinero destinado a pagar el alquiler, la cuenta de la luz, pero dinero con el que ahora podía continuar bebiendo. Estaba sentado en la barra, el mundo empezaba a girar a mi alrededor, cuando repentinamente vi todo con claridad.
El camino estaba trazado. Iba a salir del bar, darle la vuelta a la esquina para llegar a mi casa, coger el dinero que estaba ahorrando para pagar las cuentas y regresar para continuar bebiendo. Sabía con certeza que ésa era la verdad. Esto era lo que iba a suceder. Junto con ese pensamiento tuve otro más oscuro, más siniestro: un pensamiento recargado de miedo y desesperación. Probablemente iba a morirme esa noche: no estaba claro cómo, tal vez tirándome borracho frente a un bus, o estando donde no debía estar para que me metieran un balazo en la cabeza, o subiéndome al carro y estrellándome contra una pared. Pero la oscuridad era tan real como el hecho de que iba a salir del bar, ir a la vuelta de la esquina, coger el dinero y regresar al bar. Y en ese momento (fue sólo un instante en un bar en todo el corazón de Manhattan), mientras miraba las botellas en la pared del bar, perdido en las imágenes temblorosas en el espejo, que acepté completamente mi destino, admití que era impotente ante al alcohol y salí del bar a buscar dinero para poder continuar bebiendo. En ese preciso instante estaba en el umbral de un mundo nuevo y maravilloso. La cantinera se despidió haciéndome un gesto con la mano. Se imaginó que me vería de nuevo.
En la esquina, cuando estaba a punto de bajar por la calle de mi casa, me encontré con un viejo conocido a quien hacía rato que no veía. Era alguien con quien solía beber, alguien con quien había compartido un accidente terrible hacía un par de años cuando había visto a una señora caerse de un edificio y estrellarse contra el pavimento casi en mis narices. Murió del impacto y me quedé ahí, medio borracho, medio aturdido, hasta que llegaron y se marcharon la policía, los bomberos, la ambulancia y la prensa. Llegué hasta el bar de mi barrio esa noche (el bar con la mesa de billar) y bebí como para borrarme esa imagen de la mente, hablando con cualquiera que quisiera escucharme, contándoles mi triste historia. Mi conocido era uno de ellos: sucede que había visto la misma cosa ese día, había sido uno de esos espectadores que se habían acercado al lugar de los acontecimientos. Habíamos bebido juntos esa noche, camaradas en el desastre, y siempre teníamos este vínculo especial en común cuando nos encontrábamos.
Fue con él con quien me encontré en la esquina de mi casa. Generalmente nos tropezábamos en el barrio o en el bar, pero no le había visto hacía rato. Me saludó. Le saludé, deseando que no fuera a detenerse pues yo tenía prisa por regresar al bar lo más pronto posible.
–¿Adónde vas?– me dijo.
–Voy a casa– le contesté. Y entonces, como para terminar la conversación, le disparé: -¿Y tú adónde vas?
Me dio una mirada penetrante, con la cabeza ladeada, como si estuviese sopesando lo que iba a decirme. Pausó, inclinó la cabeza hasta casi tocarme el rostro y me susurró:
–Voy a una reunión de AA. ¿Quieres venir conmigo?
En ese momento fue como si una puerta se abriera, yo entrara por ella y se cerrara detrás de mí. Sentado a la barra hacía unos cuantos minutos, había admitido por primera vez en mi vida que era impotente ante el alcohol, que no tenía manera posible de controlarlo, que estaba destinado a salir del bar para ir a buscar dinero y regresar a beber y posiblemente morir.
Le dije que sí a mi amigo Russell. Caminamos juntos por la avenida: olvidé el dinero, el bar, la oscuridad en un instante. Llegamos a la reunión mucho antes de que comenzara y me senté en la parte de atrás, con los otros madrugadores, esperando el comienzo de mi vida.
No recuerdo nada de lo que se dijo en esa reunión, aunque recuerdo que durante el descanso el coordinador preguntó si había recién llegados esa noche. Ni corto ni perezoso, y todavía bajo los efectos de todos esos tragos y cervezas, levanté la mano, me puse de pie y me embarqué en un breve monólogo acerca del alcoholismo, la creatividad, mi madre y la naturaleza de las cosas en general, hasta que sentí un par de manos sobre los hombros empujándome suavemente para que volviera a sentarme y escuché las palabras que me decían: “Todo va a salir bien”. Con estas palabras, y la suave orientación de esas manos, algo dentro de mí se derrumbó y se hizo añicos. Por primera vez en mi vida me sentí verdaderamente protegido, suficientemente protegido como para admitirme a mí mismo que las cosas no estaban bien, que no habían estado bien en mucho, mucho tiempo.
Salí de esa reunión enlagunado. No tengo la menor idea cómo llegué a casa. Pero me desperté por la mañana con el horario de reuniones en el bolsillo, con un círculo alrededor de una reunión vespertina y las palabras de mi amigo Russell retumbándome en la mente: “¿Por qué no nos encontramos allí?”. Lentamente me vestí, me senté en una mecedora en mi apartamento y esperé en la oscuridad durante dos horas hasta que llegara el momento de ir a la reunión. Nunca sabré por qué no me levanté y me fui a la tienda de la esquina a comprar una cerveza.
O tal vez sí lo sabré un día. “Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol: que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables”.
Para mí, estas palabras se habían convertido en las bisagras de las cuales colgaba la puerta que se abría para revelarme una nueva vida.
Tenía veintitrés años: una vida acababa y otra estaba a punto de comenzar.
¿desea continuar leyendo?
Debes tener una suscripción a La Viña para tener el acceso completo a nuestras historias y audios.
¿Necesita ayuda con servicio al cliente?
Llame al 800-640-8781 (Español), 800-631-6025 (Inglés), 212-870-3456 (Francés)
o escriba al correo electrónico: [email protected] (Español) o [email protected] (Inglés)